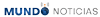Por Aníbal Therán Tom
A las siete de la mañana de un día como hoy, hace unos 35 años, estábamos desayunando para ir a la misa en honor a Santa Catalina, mártir cristiana del siglo IV, que brindaba protección a todos los habitantes de mi terruño, de acuerdo con los más respetados, entre esos mi tío Antonio Ripoll. Después de que mi madre nos revisaba de pies a cabeza salíamos a lidiar con la tierra y el cascajo de la Calle 12, más encajados que una penicilina y bien peinados, escoltados por mi padre. Mis tres hermanos y yo estrenábamos las mejores ropas, algunas hechas por mi tía Dul (QEPD), mientras mi mamá nos apuraba desde la puerta de la casa para que no llegáramos tarde la cita más importante del año. En el camino a la iglesia saludábamos a todos los paisanos que encontrábamos, los que vivían en el pueblo y los que volvían para celebrar el día de la patrona.
La iglesia siempre estaba atiborrada de feligreses y pese al calor que reinaba en cada cuerpo, el silencio sepulcral invadía el recinto por respeto a nuestra santa. Recuerdo específicamente la misa que daba el párroco Eduardo Bovea (QEPD) porque después de regañar a los adúlteros y amantes del licor insistía en que no era época de celebrar ni de beber, sino de mostrar el respeto a la virgen. Quizá por ese discurso todos esperábamos la parte donde el padre decía: démonos el saludo de la Paz, pues el final de la eucaristía estaba cerca. Entonces, un minuto después de que acababa la misa, sonaban los voladores y después de la explosión musical de un porro bien tocado por la banda de Repelón, la favorita de mi padre. Entonces, venía lo bueno. Abrazos y gritos de alegría inundaban el ambiente, mientras los devotos elevaban plegarias al cielo para que los veranos no fueran tan intensos y soltaban más voladores.
A mi memoria viene ese día que mi hermano Abraham David y yo estrenamos unos pantalones a cuadros con unos suéteres azules y zapatos negros de cuero, cerrados, y mis hermanas Adibe y Zayda unos vestidos de seda azul y amarillo que perpetuaban la moda novembrina en las calles de Santa Catalina. Lo que venía después a la salida de la iglesia se repetía cada año: María Teresa, la mejor bailadora de porros de mi pueblo, movía sus caderas al son de una pieza de Rufo Garrido titulada “Catana”. La gente le hacía ronda para que después de varios pasos llegara su parejo eterno, Epifanio Castro, quien se quitaba su sombrero panameño, y hacía la venía a su amada para bailar mejor. Los aplausos no se hacían esperar y entonces otros entusiastas bailarines de todas las edades se apoderaban de los espacios a la salida de la iglesia y del parque principal.
A eso de las 10 de la mañana, la gente salía para su casa a esperar la procesión para seguir acompañando a la virgen. La devoción hacia la santa era tan grande que la gente le rogaba en silencio para que intercediera en cualquier situación apremiante, dirimir conflictos, rescatar un amor perdido y para que lloviera, pues desde su fundación Santa Catalina no ha contado con un acueducto óptimo. Ese año las lluvias habían sido esquivas y los cultivos de plátano, yuca y otros estaban a punto de perderse. No había agua ni para beber ni cocinar porque los jagüelles se habían secado y del pozo publico solo sacaban agua salobre con olor a fango. Recuerdo que como a las cinco de la tarde cuando salía la procesión con la imagen de la patrona, una mujer morena, de pelo ensortijado, con cara triste gritó: Santa Catalina, perdona nuestros pecados y regálanos agua porque nos estamos muriendo de sed. Quienes escuchamos su grito ronco quedamos expectantes. Segundos después, un conjunto de nubes se posó sobre el poblado y el estrépito de varios truenos, acompañados de relámpagos, soltaron la lluvia. Mientras unos corrían a guarecerse del aguacero, otros gritaban alborozados con lágrimas en los ojos: ¡Milagro!. Esa tarde se hizo el recorrido bajo la lluvia que puso fin a la sequía.
Dos horas después los cataneros se mantenían en un estado de felicidad, el mismo que siento al evocar esos recuerdos que me hacen sentir orgulloso de haber nacido en ese villorrio donde la bondad crecía como la verdolaga.