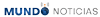La médico Miraira Meléndez Marsiglia, entre las victimas de accidente de moto
22 febrero 2022
«Pinchazo» colectivo de motos en la Transversal 54 en Cartagena
22 febrero 2022El carnaval es una fiesta que se caracteriza por su alta dosis de permisividad y descontrol, en la que en medio de música, bailes, disfraces y parodias la gente hace un alto en su realidad cotidiana, inclusive para reírse de ésta. Además de esa celebración pagana, originariamente realizada en honor al Dios Baco, hay otro carnaval con características similares que en Colombia se realiza cada dos y cuatro años en tributo al voto.
Nací en Barranquilla y desde niño encontré similitudes entre carnaval y elecciones, porque los adultos del barrio popular donde crecí las disfrutaban casi con el mismo entusiasmo, especialmente aquellos que se disfrazaban creativamente, o se pintaban los cuerpos de negro, y ello le representaba algunos ingresos económicos, para el sostenimiento familiar de los días siguientes. En una y otra había máscaras y dinero.
Semanas previas a las elecciones solían llegar al barrio carros lujosos en los que se movilizaban señores de buen vestir, bañados en finas colonias que se reunían con la comunidad a la que ofrecían dádivas que cumplían parcialmente, al tiempo que seducían a las jovencitas más hermosas del sector; días después se realizaban trabajos de adecuación de calles, se repartían “gratis” materiales de construcción en algunas casas, y en ocasiones llegaban electrodomésticos menores, cuya entrega se sellaba con la puesta de afiches en puertas y ventanas, con la imagen del candidato apoyado.
El día de las elecciones era como el último de Carnaval, la gente salía entusiasmada, porque sabía que al final de la tarde terminaba todo. Desde muy temprano se apostaban buses en las esquinas; los líderes del barrio iban de casa en casa con listados en mano integrando sus grupos, los conducían a un comando político cercano a las mesas de votación donde les ofrecían licor, pasteles y gaseosas, luego un guía los orientaba hasta el puesto de votación, los regresaba al comando donde les entregaban una cantidad de dinero previamente convenida por su apoyo en las urnas, y retornaban al barrio en otro bus.
Las transacciones eran tan libres, que por muchos años las entendí como normal, y solo con el despertar del pensamiento crítico que comenzó a aflorar con los estudios en bachillerato y universidad comprendí que la compra venta de votos era la mayor de las contradicciones de la democracia colombiana, pero que parecía hacer parte de su ADN.
Desde los tiempos de infancia hasta la fecha, algunas cosas han cambiado en la política electoral, pero no la compra-venta de votos; ésta se conserva como instrumento esencial de ascenso o conservación del poder y no parece ser exclusivo de algunos partidos e ideologías. Ese mercadeo de conciencias es ambidiestro y multicolor, como el carnaval.
Quienes de manera directa o indirecta conocen la dinámica electoral convencional, especialmente en el Caribe colombiano, poco se sorprenden con los “escándalos” mediáticos que matizan la actual campaña proselitista, con revelaciones sobre astronómicas sumas de dinero con las que se compraron votos de elecciones pasadas; los golpes de pecho de reconocidos dirigentes, y las promesas de investigaciones y sanciones por parte del gobierno y de las autoridades. Todo ello se asemeja a las letanías del carnaval, que generan hilaridad a pesar de la crudeza temática que las inspira.
La doble moral que caracteriza a los sectores de poder y a la propia sociedad colombiana logra la creación de chivos expiatorios electorales, su “lapidación” pública y el escarmiento teatralizado de la justicia, para simular la intención de combatir el comercio de votos, pero todo hace parte de una comparsa de ese carnaval, exaltada por medios de comunicación, pero que termina con cada elección.
Con muy contadas excepciones, los promotores y candidatos a cargos de elección popular saben que las opciones de triunfo están estrechamente ligadas a la ley de la oferta y la demanda, en la que se imponen las estructuras o maquinarias pre existentes, y su manejo con visión empresarial, donde la inversión económica no es poca, ni opcional.
“El voto cuesta”, es una premisa sin discusión en toda contienda electoral y sus valores fluctúan en línea directamente proporcional a los apetitos de poder. Como en todo tipo de mercado, existe una cadena de grandes generadores, financistas, mayoristas, intermediarios y comercializadores. El último eslabón es el “menudeo”, que, según conocedores, oscila entre los $50.000 y $100.000 por voto.
Como lo declaró públicamente hace varios años un reconocido cacique político barranquillero ya fallecido, la consideración de que la compra-venta de voto sea un delito, hace que en varias regiones del país “la Ley vaya por un lado y la dinámica electoral por otro”.
No soy defensor de la comercialización de conciencias; creo en los procesos de depuración de las costumbres políticas, pero soy un convencido de que el show de las estruendosas “revelaciones” y las cíclicas promesas de “sanciones ejemplarizantes” a los responsables de ese mercado no será lo que acabe con éste. Son puras máscaras que divierten, indignan y entristecen, en este nuevo carnaval del voto, que algunos insisten en presentar como “la fiesta de la democracia”.